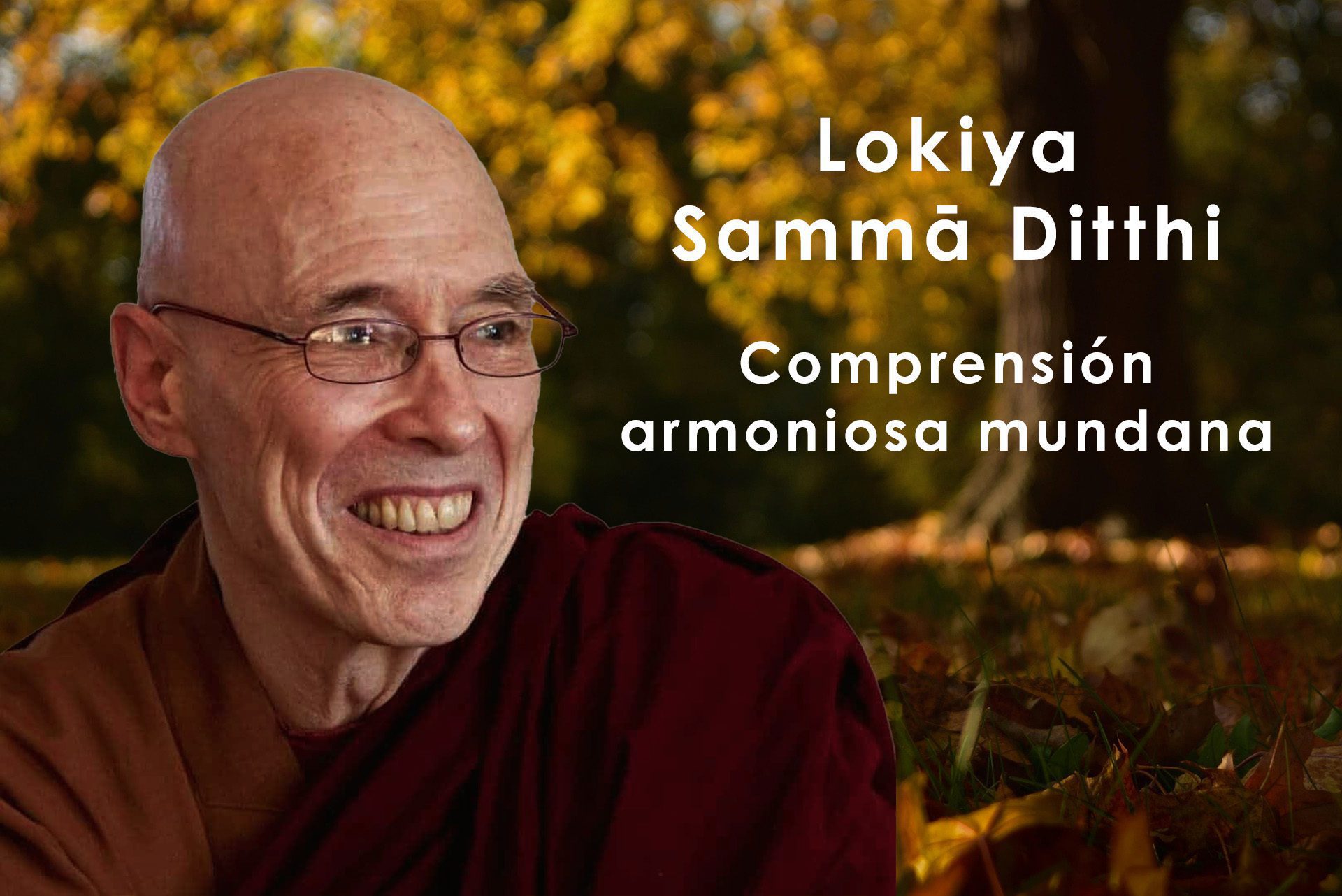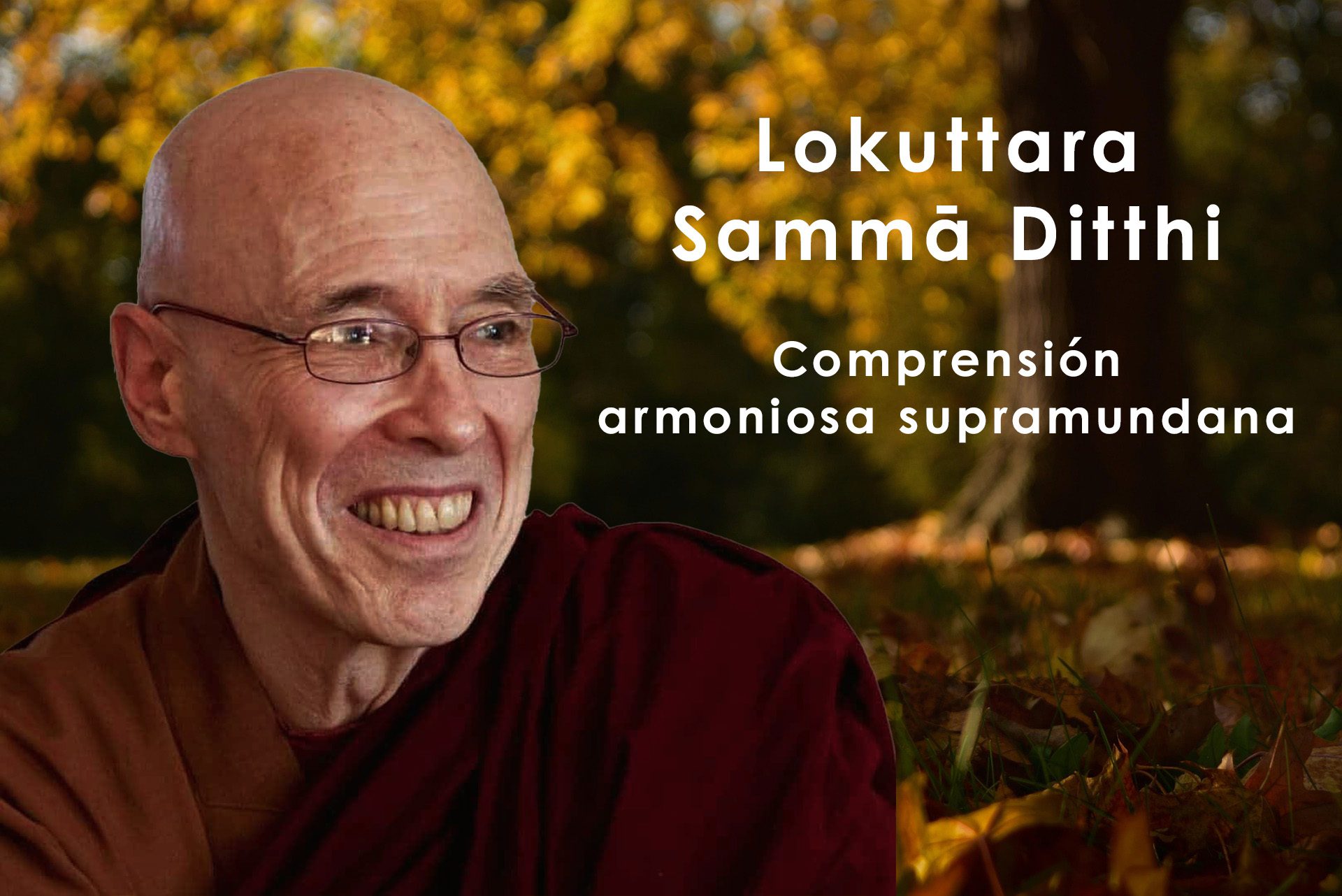Muchas veces en el buddhismo se pregunta cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones, y qué relevancia tiene esa distinción en el proceso de introspección. Ambas cualidades forman parte de los cinco agregados que constituyen la experiencia humana, y comprender su diferencia influye significativamente en la comprensión del sufrimiento y en el camino hacia su cese.
Desde la perspectiva del buddhismo temprano, cuando hablamos de sensaciones o sentimientos nos referimos al término vedanā. Este se define como la experiencia inmediata de una sensación como agradable, desagradable o neutra, y surge en dependencia del contacto (phassa) entre los sentidos (ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente) y sus respectivos objetos.
“En dependencia del ojo y las formas visuales, surge la conciencia visual. El encuentro de los tres es contacto. Con el contacto como condición, surge la sensación (vedanā).”
— MN 148, Chachakka Sutta
Este principio se aplica a los seis sentidos. Por tanto, cada experiencia sensorial —externa o interna— va acompañada de una sensación que puede ser:
- agradable (sukhā vedanā)
- desagradable (dukkhā vedanā)
- ni agradable ni desagradable (adukkhamasukhā vedanā)
El surgimiento de la emoción
La sensación siempre surge antes que la emoción, porque es un proceso primario, directo y automático, resultado del contacto sensorial. Es la forma más básica que tenemos para experimentar el mundo y relacionarnos con él. Estas sensaciones pueden cambiar a lo largo del tiempo, incluso ante las mismas experiencias. Por ejemplo, de niños un alimento puede generarnos una sensación desagradable, pero con el tiempo —al comprender su beneficio o habituarnos— puede volverse agradable. Esto aplica a cualquier experiencia sensorial. También cumple una función de supervivencia: nos orienta hacia lo que produce bienestar y nos aleja del peligro.
Las emociones, en cambio, requieren un proceso mental más elaborado. Surgen cuando la conciencia toma nota de la sensación y, a partir de ella, genera construcciones mentales: interpretaciones, pensamientos, juicios y hábitos. Por eso, las emociones pertenecen al agregado de las formaciones mentales (saṅkhārā).
Ejemplos claros
Cuando enfermamos, surgen sensaciones desagradables debido al desequilibrio corporal. Esa experiencia directa es vedanā.
Pero si a esa experiencia se le añaden pensamientos como “no quiero sentirme así”, “esto no debería estar pasando” o “necesito curarme ya”, entonces se genera aversión, frustración o enojo. Estas son emociones condicionadas por formaciones mentales: saṅkhārā.
De forma similar, al escuchar una melodía agradable, la sensación de agrado es vedanā. Pero si surge el deseo de que la experiencia perdure, o pensamientos como “esta canción me representa”, aparece el apego. Esa emoción también pertenece al ámbito de las formaciones mentales.
Sensación y emoción: dos niveles de experiencia
- La sensación (vedanā) es experiencia directa del mundo.
- La emoción (saṅkhārā) es la reacción mental frente a esa experiencia.
Esta distinción es fundamental en la práctica. No se trata de luchar contra sensaciones o emociones, sino de comprender que ambas son fenómenos condicionados. En lo cotidiano, casi todas nuestras acciones están influidas por estados emocionales. Incluso el razonamiento lógico suele estar teñido por emociones: la noción de justicia, por ejemplo, suele estar cargada de sentimiento.
Observar, comprender, liberarse
Cuando volvemos la atención hacia la experiencia interna, descubrimos que la vida no se trata tanto del mundo, sino de cómo lo percibimos y sentimos. Toda acción externa busca estimular una experiencia interna. Por ejemplo: al buscar una melodía agradable, no vamos hacia la canción en sí, sino hacia el placer que sentimos al oírla. Por eso, una misma canción puede resultar hermosa para una persona e irritante para otra. No es el objeto, es la experiencia interna.
Al ser conscientes de esto, podemos cambiar nuestra relación con el mundo:
- Ante una melodía desagradable, no necesitamos generar aversión ni salir huyendo. Podemos simplemente dejarla pasar.
- Ante una comida deliciosa, si ya estamos satisfechos, no necesitamos seguir comiendo por impulso. Podemos reconocer el deseo, dejarlo estar y no actuarlo.
Esta práctica de observación desactiva procesos automáticos. Antes, no nos deteníamos a ver qué ocurría internamente. Ahora, estamos arrojando claridad donde antes solo había hábito.
A medida que esta comprensión se profundiza, se debilita el apego, la aversión y la ignorancia.
Y en ese espacio, surge la libertad.