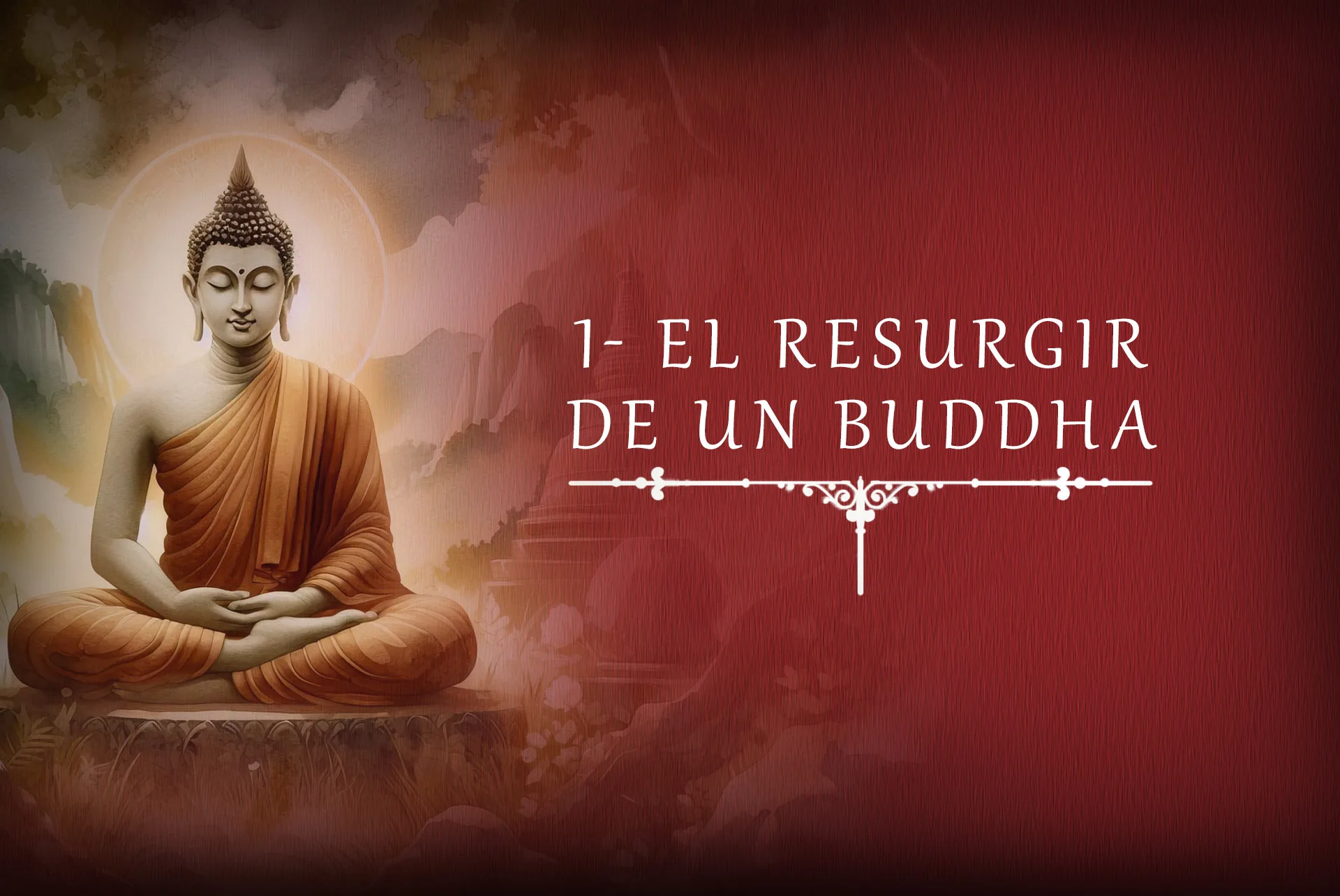Las moradas divinas son una de las enseñanzas budistas que más despiertan la curiosidad de las personas. Por un lado, intuimos el poder de cultivar una mente amable y bondadosa; por otro, creemos que es muy difícil sostenerla en un mundo tan hostil.
¿Qué son realmente estas moradas? ¿Se trata solamente de estados emocionales pasajeros?
El nombre “moradas divinas” proviene de la expresión pali “Brahmavihāra”, que se traduce literalmente como “las moradas de Brahmā” o “moradas excelsas/divinas”.
¿Por qué “moradas”?
En pali, “vihāra” significa literalmente “morada” o “lugar donde se permanece”. En este contexto, no se refiere a un lugar físico, sino a un estado mental donde uno habita. Practicar estas cualidades significa hacer de ellas el hogar de la mente, una base o un estado continuo de residencia mental.
¿Por qué “divinas” o “de Brahmā”?
La palabra “Brahma” se refiere a seres de los planos más elevados del universo según la cosmología budista. Los Brahmās son seres celestiales de gran pureza, cuya existencia se caracteriza por la ausencia de odio, deseo sensual y otras impurezas groseras.
El Buddha enseña que cuando alguien cultiva amor benevolente (mettā), compasión (karuṇā), alegría empática (muditā) y ecuanimidad (upekkhā), está viviendo como un Brahmā, es decir, está morando en un estado mental similar al de esos seres sublimes. De ahí el nombre “Brahmavihāra”: “las moradas (vihāra) de Brahmā (brahma)”.
Fuente canónica
Un ejemplo claro está en el Tevijja Sutta (DN 13), donde el Buddha dice que quien practica los Brahmavihāras está en armonía con Brahmā y renace en su reino:
“Así, con un corazón lleno de amor benevolente, uno permanece irradiando hacia una dirección… hacia todas partes, hacia el mundo entero, con una mente abundante, exaltada, sin enemistad ni mala voluntad… Esta es la forma en que se une con Brahmā.”
— DN 13, Tevijja Sutta
Hoy en día, la forma en que se nos invita a practicar las moradas divinas suele ser mediante la meditación sentada, conectando con estados mentales saludables y extendiéndolos, poco a poco, hacia distintos grupos de seres: desde aquellos más cercanos e íntimos —con quienes suele ser más fácil desarrollar estos estados— hasta abarcar incluso a quienes no conocemos ni percibimos. Es una práctica profundamente transformadora, pero vale la pena preguntarnos: ¿qué estamos cultivando realmente?, ¿un sentimiento?, ¿una emoción?
Cuando observamos cómo estas moradas comenzaron a desarrollarse en el Buddha, notamos que no fue a través de una práctica formal de meditación, sino como parte natural de su proceso de despertar. Surgieron desde una profunda comprensión de la naturaleza humana. No forzaba la aparición de ciertas emociones, sino que contemplaba con claridad el sufrimiento al que están sujetos todos los seres, sin distinción alguna.
Cuando nosotros reflexionamos sobre la bondad y la amabilidad, emergen múltiples condicionamientos. Estos suelen estar limitados por la educación, el contexto social, la cultura y los lazos afectivos. Tendemos a pensar que aquellos más cercanos —quienes nos criaron, nuestros familiares, amigos y conocidos— merecen una bondad especial, mayor que la que otorgaríamos a personas desconocidas o a quienes nos han causado daño. Lo vemos todo a través del lente de la dualidad: merecimiento y desmerecimiento, lo bueno y lo malo, lo propio y lo ajeno. Esto significa que nuestra visión de la realidad condiciona lo que sentimos y hacia quién lo sentimos, determinando quién merece compasión y quién no merece nada.
El Buddha fue más allá de todas esas elaboraciones mentales. El desarrollo de su compasión no estaba limitado por el apego a ciertos tipos de individuos, sino guiado por su comprensión de la naturaleza humana. Entendía que el sufrimiento atraviesa a todos los seres por igual: la impermanencia, la insatisfacción que generan los placeres sensoriales, la identificación con las experiencias… no se limitan a un grupo selecto de personas, sino que son un vínculo común entre todos. Desde la criatura más pequeña y aparentemente insignificante, hasta los seres más elevados de los planos refinados, todos experimentan sufrimiento.
Su compasión no era meramente racional, ni solamente emocional: era una compasión nacida de la sabiduría, de haber penetrado la verdad del sufrimiento.
Esto marca un punto crucial en nuestro entrenamiento: no necesitamos esperar a “sentir amor por todos los seres” para practicar. Tal como se señala en los discursos, estas son moradas en las que podemos establecernos más allá de todo concepto y más allá de todo estado emocional. Incluso si no sentimos afecto universal, podemos comprender que todos los seres están sujetos a la vejez, la enfermedad y la muerte; que todos padecen el sufrimiento nacido del apego, la aversión y la ignorancia. Desde esta comprensión, podemos elegir no dañar, actuar con más bondad hacia los demás e incluso hacia nosotros mismos.
En lugar de castigarnos por no sentir compasión o benevolencia hacia todos, podemos reconocer que eso también es una condición moldeada por nuestras limitaciones ideológicas, culturales y afectivas. Podemos, incluso, practicar esta misma bondad hacia nuestra propia confusión y nuestras propias heridas. Este no es un camino que depende de lo que sentimos. Las emociones pueden ser útiles para conectarnos con la interdependencia que compartimos con todos los seres, pero no son imprescindibles para empezar a tratarnos mejor y mejorar nuestra conducta.
El mero hecho de sentir bondad o compasión tampoco es suficiente si uno no se compromete con sus acciones. El mismo Buddha, luego de su despertar, pasó varios días en retiro silencioso, contemplando y disfrutando de su realización. Sin embargo, dedicó el resto de su vida a enseñar, aun sabiendo lo difícil que sería hacerlo en un mundo lleno de seres sumidos en el apego, la aversión y la confusión.
LAS CUATRO MORADAS
Amor benevolente (mettā): la bondad amorosa, o amor benevolente, es un estado mental que desea que todos los seres sean felices. Parte del reconocimiento del sufrimiento latente en todos los seres, y se expresa en el compromiso de actuar de forma que contribuya a esa felicidad, absteniéndose de causar daño o perturbar la paz, el orden y el bienestar general, incluyendo el propio.
Compasión (karuṇā): desear la felicidad de los demás no es suficiente si no comprendemos las causas del sufrimiento. Muchas veces, debido a nuestra ignorancia, actuamos con buenas intenciones pero generamos daño: podemos mentir creyendo que es lo mejor, o recomendar algo que nos hizo bien pero que no es adecuado para el otro. Karuṇā es el estado mental que se involucra con sensibilidad e inteligencia en aliviar el sufrimiento. Para que los seres puedan ser felices, primero es necesario conocer las verdaderas causas del sufrimiento y asegurarnos de que nuestras acciones sean realmente eficaces.
Alegría empática (muditā): es el estado mental que se regocija en la felicidad de los demás. Reconoce que nuestro bienestar también depende del bienestar de los demás. Cuando los seres son felices, eso también nos beneficia. Muditā contrarresta estados como la envidia, los celos o la avaricia. En lugar de compararnos y alimentar la miseria del ego, aprendemos a valorar sinceramente el bien que les ocurre a otros.
Ecuanimidad (upekkhā): es la serenidad nacida de una comprensión profunda del sufrimiento universal y de una mente en paz consigo misma. Cuando uno está apegado a sus propios puntos de vista, el apego y la aversión impiden que pueda compartir las demás moradas con todos los seres por igual. La ecuanimidad se describe como una mente imperturbable e ilimitada, que irradia mettā, karuṇā y muditā en todas las direcciones sin excepción.
El desarrollo de estas cualidades también conduce a profundos estados de meditación. A medida que la mente se calma y se libera de las aflicciones y sus impurezas, estos estados se manifiestan de forma natural, pues no hay una tendencia personalista ni egocéntrica que los limite.